Un adagio irritante frente al cual uno se topa siempre que pretende discutir política o economía local es el famoso “Argentina es el cementerio de las teorías”. Por virtud de nuestros límites geográficos, nuestra composición etnográfica, la diferencia conceptual única del peronismo y una larga lista de etcéteras este país escaparía a las formas más sofisticadas de entender al mundo desarrolladas en las hostiles costas del norte. Las brillantes, aunque estúpidas y privilegiadas, mentes que nos dieron todo el desarrollo material, tecnológico y político de los últimos 2500 años se olvidaron de considerar el hecho de que existe un valle de la existencia que rehúsa acomodarse bajo los parámetros universalistas que rigen para el resto del mundo. La ley de gravedad vió el choripete en una estación de servicio olvidada en Gerli y aceptó que no habría de valer acá.
Siendo más honestos intelectualmente (qué embole), la contención de buena parte de la intelligentsia argentinísima desde ya que no se extiende a las leyes naturales sino exclusivamente a las de orden social (y solo a las de orden social que no les gustan a ellos, como principios básicos de economía, que por momentos amontan a poco más que igualdades contables así como normas y conceptos que la filosofía política hace rato ya tiene bastante saldados). La renuncia a la universalidad del pensamiento suele estar acompañada de una caricia al ego nacionalista vulgar a través del excepcionalismo: esto acá no funciona porque el argentino es demasiado inteligente / vivo / malvado / la tierra está demasiado concentrada / el mundo siempre nos jugó en contra. El fracaso del último hemiciclo siempre tiene una explicación ad hoc precocida, lista para servirle a sus comensales. La razón por la cual este sinfín de justificaciones son necesarias es sencillamente que el fracaso argentino se le hizo demasiado indisimulable al común de la población. El discurso oficial pasó del “creeme que estamos mejor que nunca” al “la culpa de que estemos mal la tienen los malvados”, tema que desarrollé la semana pasada en este artículo. La situación que vivimos en estos días con las estimaciones de los datos de pobreza por parte de econometristas respetados va en la misma línea: el conjunto de axiomas que ordenaban las creencias de buena parte del espectro político van cayendo uno por uno y las reacciones a este evento varían desde la aceptación por parte de los más criteriosos hasta la negación total por parte de los lobotomizados.
Convengamos también que incluso para los muy optimistas respecto al presente ciclo económico (orgulloso tenedor de casi toda mi cartera en bonos del Estado desde julio-23) esta estimación del 38-39 % era inesperada. No soy economista, gracias al cielo, pero por lo general uno pensaría que un ajuste del gasto público tan feroz, acoplado a una restricción monetaria igual de fuerte, tendrían como consecuencia un reacomodamiento de los factores productivos importante con un consecuente golpe al nivel de empleo y actividad económica. No soy partidario de las explicaciones fatalistas-keynesianas de los círculos virtuosos y viciosos del gasto público (linda pieza de propaganda sobre por qué es imposible ajustar el gasto), pero era impensado para la mayor parte de los mortales —y creo que incluso para el gobierno— que a un año vista el programa tenga semejantes resultados. Quería desarrollar hoy este punto de forma un poco teórica y un poco poco seria.
El objeto de la economía como estudio es un modo particular de la libertad humana, un género de acción específica al ser humano mediante el cual el mismo ordena la relación entre el tiempo (el pasado, el presente y el futuro) y el mundo material. El objeto volitivo de esta ciencia la hace, en su aplicación práctica, más afín a un compendio de recomendaciones prudenciales que a un dictamen necesario, categórico, de la razón. Ahora bien, que la prudencia sea crucial en la decisión económica no implica que no exista una legalidad compleja, tenue y oscura que condiciona esta prudencia evitando que se convierta en un acto de pura discrecionalidad y suerte. Se la puede pensar en paralelo con la guerra, donde, por ejemplo, en la mayor parte de las circunstancias históricas dejar a tu población completamente a discreción del enemigo es una pésima idea pues sencillamente la matarían, pero es una buena estrategia cuando sos un terrorista árabe. El famoso “depende” que caracteriza a los economistas es en todo caso una prueba de criterio y sabiduría frente a quienes pretenden vender certezas inapelables en un mundo atravesado por la libertad humana.
La materia, entonces, de la acción económica, le da cierto suelo a los que quieren hacer de ella una burla y reducirla al servicio del Estado. La ausencia de prescripciones absolutamente taxativas sirve como agujero por el cual se cuelan las más burdas supersticiones, las más vanas promesas. En la cúspide de esa pirámide tenemos la eterna mentira perpetuada por tantos Príncipes a lo largo de la historia, denunciada por el mismo Carlitos Marx, entre otros, de que la multiplicación indiscriminada de monedas de papel o la dilución de la reserva de valor de la moneda física no tienen impacto alguno en el valor de la moneda en cuestión. En términos más contemporáneos: que la emisión no genera inflación. El esfuerzo por sostener este mantra populista requiere de una redefinición de todo el objeto de la economía en términos políticos. La única manera de que alguien realmente crea que si ofrecés mágicamente más cantidad de un bien sin que varíe la demanda de dicho bien no cambia su precio es que no creo que exista algo como una legalidad económica. Es así que la prudencia derivada de la libertad de acción se debe reconvertir políticamente en la virtud o el vicio de actores particulares (monopolios, comerciantes) que atentan contra la razón del Estado, el bienestar del pueblo. Esto le da al Estado una excusa perfecta para profundizar su intervención en el ámbito económico, insertándose artificialmente en los engranajes productivos a través de sistemas de subsidios cruzados, legislación puntual o dirigismo liso y llano de empresas y sectores, a fin de que quede totalmente desdibujado el límite entre lo privado y lo público, entre la legalidad económica y la legalidad política. Esta fusión de ambos mundos sirve como mecanismo perfecto para eliminar cualquier atisbo de responsabilidad de parte de los funcionarios de ambos estratos. El político siempre puede culpar por su negligencia o estupidez al privado y el privado siempre puede excusarse respecto de su corrupción o ineptitud alegando la presencia del regulador dentro de su estructura productiva. La sensación de un “sistema” que atenta contra “la gente” tan frecuente en teorías conspirativas deriva en buena medida de este círculo vicioso de corrupción corporativa que une a la clase administrativa del mundo privado y público.
Este proceso no es exclusivo, ni por asomo, a nuestro país sino que es el campo de batalla global entre Estado y Economía en la que, en la mayor parte del mundo desde los últimos años, el Estado viene ganando por amplísima diferencia. En nuestro caso lo que pasó puntualmente fue que dicha victoria del Estado se dio con mucha más virulencia que en otros lados. La tendencia de la extensión de lo político más allá de su ámbito natural tiene su razón de ser en que muchos entienden, con razón, que la estatalidad perdió en este momento el mandato divino de ser la lógica que conduzca a la humanidad hacia adelante. El progreso moral, adaptación del progreso teológico cristiano y objetivo fundamental de los filósofos que inspiraron la constitución del Estado moderno, ha dado en buena medida lugar al progreso material (que no es solo material pero eso será tema de otro artículo) como modo de decidir el éxito o fracaso de un modelo civilizacional. La gran alternativa a este cambio de paradigma teleológico es el Islam, pero quién quiere vivir abajo de una burka. Lo político se ve en constante amenaza de ser fagocitado por lo económico, al punto de volverse una mera escribanía de una legalidad a la que dio luz pero ya no controla. Esto genera terror en los corazones de quienes están cerca de los núcleos del poder político ya que destruye completamente el valor presente de todos los sacrificios que tuvieron que hacer para llegar hasta allí. La guerra con la economía es inevitable y es perfectamente acorde a los intereses particulares de quienes manejan las riendas de los Estados modernos, aunque esté destinada al fracaso.
El problema que tiene el proyecto del Estado, y que comenzó por manifestarse en Argentina, es que los hombres añoran este género particular de libertad, el desarrollo de sus capacidades materiales a través del acceso y la interacción con el mercado, y no comprenden ni desean —más allá de cierto set básico, aunque ligeramente expansible, de libertades civiles— que su vida gire en torno al progreso moral ofrecido por la política. Tampoco funciona, al menos en Argentina, ya la estrategia de confundir ambos fines, en tanto quedó en evidencia durante la cuarentena que la optimización política de los militantes del Estado siempre apuntó más a la salud pública que a la prosperidad. De todos modos creo que en buena parte del resto del mundo todavía tendremos por unos buenos años una supremacía clara de la estatalidad por sobre la economía. No me sorprendería que incluso vuelva la inflación global de la mano de intervenciones abiertas o discretas de los bancos centrales otrora independientes. La victoria del Estado deriva siempre, a la larga, en regímenes inflacionarios. Quizás Estados Unidos tenga un ligero despertar libertario ahora, aunque lo veo algo difícil por el peso aplastante de sus instituciones, salvavidas que quizás resulte de plomo. Eso sí, la inercia civilizacional que tienen es única y no es tan sencilla de opacar. Incluso con estancamiento económico serán hegemónicos por muchos años.
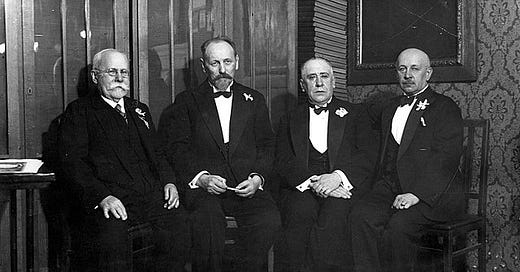


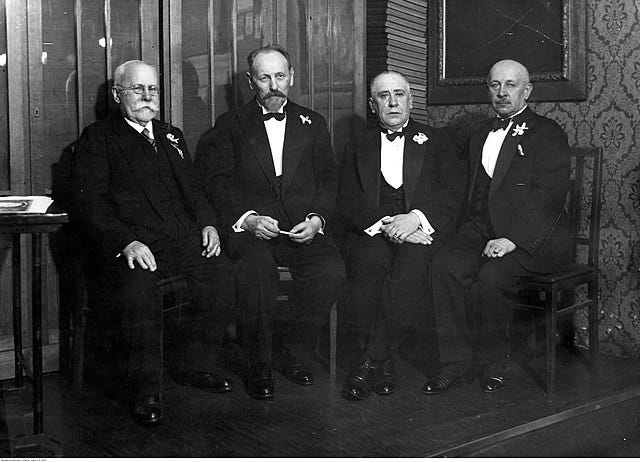
Muy interesante artículo, lo digo como economista jajaja. De todas formas, creo que corremos el riesgo de plantear una falsa dicotomía entre “política/economía”, o “mercado/estado”, cuando puede haber un tercero excluido, lo que justamente se suele denominar “tercer sector” o “sociedad civil”: la vida asociativa de los clubes, los cultos o comunidades de fe, (pequeñas parcelas de) la academia, etc.
Gracias estimado! Es que justamente no es una dicotomía globalizante. El Estado moderno no terminó con la relevancia de la Iglesia ni con el lugar de la Fe en la vida de las personas sino que las subordinó a su lógica de desarrollo social. El Estado se dió un fin a sí mismo más allá de ser el guardián terrenal de las almas y cuidarlas en su tránsito a la inmortalidad. Las que mencionas son otras instituciones claves con otros roles que se intersectan con estos dos grandes mencionados pero están muy subordinados.