Principios informales de teoría práctica
Parte 1: Historia, Estado y Capital, Intereses y Conflictos
El haber renunciado a una vida de abstinencia y estudio para abrazar los goces mundanos del dinero me permite cierta libertad creativa a la hora de escribir estas columnas cuasi semanales que, de haber continuado por la noble vía académica, no tendría. La importancia de la profesión demanda de una seriedad en la lectura y una responsabilidad en el citado de las que francamente carezco, al igual que el detective rata del video citado al que echaron de la fuerza por sus métodos demasiado sucios. Sin embargo, estoy llegando a un punto en el que no puedo explayarme sin abusar de las vaguedades y generalizaciones, convirtiendo una tarea otrora placentera en excruciante. Es por eso que me veo obligado a delinear brevemente la muy poco seria y profesional teoría política que ordena mi lectura del presente, a fin de que sirva como documento para mandar a leer a los futuros incautos que decidan consumir estas publicaciones y, quizás, ayudarlo a usted, estimado lector, a hacer un poco de sentido del mundo. Lo que anima esta entrada no es ni más ni menos que la pregunta de cómo pensar el presente político en la época del Capital.
Para esto primero tenemos que hacer un brevísima historia del desarrollo del espíritu político, basada en autores que no pienso mencionar ni acreditar. Luego, seguiremos con una conceptualización inicial del Capital y del Trabajo, para posteriormente delimitar sus objetivos junto a los del Estado. Finalmente, por esta entrada incial, explicaremos la necesidad del conflicto entre estos tres actores de nuestro presente.
Las viejas épocas
El punto de partida para el pensamiento político clásico es lo natural de todo ordenamiento social. El orden cosmológico se refleja en la naturaleza humana la cual, a su vez, es naturalmente política. El orden de la polis es una extensión de la politicidad natural del hombre y, en buena medida, el rol correcto del hombre en la sociedad deriva de su potencia innata. Esto no implica que la polis sea inmortal, pero sí que su naturaleza, su esencia, sea parte de lo eterno, de lo verdadero. Toda polis, como todo individuo, está inserta en el río de la historia y por tanto sujeta a la igual de natural decadencia. Este ciclo biológico-cosmológico tiene su correlato político en lo que el pensamiento clásico categorizó como las tres formas de gobierno: el gobierno de uno, el gobierno de muchos y el gobierno de todos. Las versiones “buenas” de estas versiones básicas serían la monarquía, la aristocracia y la democracia, mientras que las formas “malas” serían la tiranía, la oligarquía y la oclocracia. Esta teoría de las formas solía ir acompañada de sostener una inevitable degeneración y regeneración de las mismas, si es que las polis se conservaban, o su muerte si es que algún evento contrario las agarraba bajo una forma mala. El centro de la reflexión política giraba en torno a cómo mejorar el gobierno, cómo preservarlo de sus males por el mayor tiempo posible, sin abordar demasiado el problema de la legitimidad de la autoridad, ya que en buena medida dicha legitimidad derivaba del continuo inquebrantable entre el hombre y su comunidad del pensamiento clásico.
La revolución espiritual del cristianismo trajo consigo un nuevo cúmulo de problemas políticos que cambiaron radicalmente este planteo inicial. Si bien las formas de gobierno siguieron allí como base de la reflexión, el problema central que surgía era el de la justificación teológica y moral del gobierno. La polis dejaba de ser el eje fundamental del análisis para pasar a ser la verdad del logos católico. El ser humano ya no se encontraba en una consonancia cósmica con el universo sino que era esencialmente un pecador, un ser caído, que gracias al sacrificio de Cristo tenía en sí la huella divina con la consecuente posibilidad de redención. La comunidad dejaba de ser racional por el mero hecho de ser una comunidad, ya que lo único que iluminaba al mundo, lo que lo hacía digno, era la misión salvífica de la Iglesia. La autoridad del gobernante no estaba radicada en ser un correlato de la naturaleza del pueblo sino que derivaba de su conexión con Dios a través de la institución eclesiástica y el Papa. El fin del gobierno era, entonces, cristianizar a la masa, volverla consciente de su conexión intrínseca con Dios y prepararla para la segunda venida, moralizarla. La legitimidad del poder terrenal dependía de su adecuación a este fin moral y provenía, en este sentido, directamente de Dios. Si en la polis clásica la autoridad emanaba de la comunidad misma en tanto ella era en sí divina, en la política cristiana el derecho de los reyes era un don divino que debían honrar.
La modernidad trae consigo un cambio radical en el funcionamiento de lo político derivado de la primacía de la ahora operativa voluntad humana individual. Después de años de disputas legales y bélicas entre los gobernantes temporales y espirituales respecto del asiento de la soberanía —que si el Papa o el emperador— se produce el cisma luterano y luego el anglicano. Los Estados modernos empezaban a reclamar para sí el monopolio de la interpretación en virtud de las nacientes consciencias nacionales, no pudiendo tolerar intromisiones ajenas a estos intereses que se pretendan superiores a ellos. Paralelamente, las naciones con pueblos ya cristianizados, olvidando su anterior paganismo, resienten el poder absoluto y hereditario de los monarcas incapaz de reconocer la dignidad del alma individual. La autoridad del soberano no tenía que derivar entonces del acceso particular a la divinidad que ya sea un linaje o una relación con Roma le otorgaban. Cada ser humano, gracias a su humanidad misma, tenía en sí la huella divina y por tanto un derecho natural inalienable por cualquier sistema político. Un sistema justo solo podía emerger como resultado del consentimiento de los gobernados ya que en ellos residía la fuente última de la autoridad en virtud de su conexión con Dios.
El giro luterano a la consciencia culmina su pasaje a la filosofía política mediante el contractualismo: el derecho asciende desde las raíces de los ciudadanos a través del consentimiento hasta el soberano, el cual debe cuidarse en su gobierno de no trasgredir estos límites naturales (más o menos estrictos dependiendo de a quién se le pregunte). Esta limitación fundacional al poder soberano tuvo el doble efecto de limitar y expandir los poderes del ahora Estado. Por un lado, ya no estaba autorizado a disponer arbitrariamente de la vida de sus súbditos. Sus acciones siempre debían estar encaminadas a garantizar la seguridad y libertad de los mismos, ya que sin dicha motivación se estaría traicionando la condición del consentimiento individual. Por el otro lado, esta imposibilidad de atentar permanentemente contra los bienes de sus sujetos convirtió al Estado moderno en un organismo infinitamente más poderoso, capaz de contener las constantes guerras intestinas que habían caracterizado al período feudal y expandir la influencia europea al resto del globo. El republicanismo como sistema diseñado para evitar la degradación e inestabilidad de las formas básicas de gobierno, combinándolas, existe también como un reflejo de la necesidad de limitar las atribuciones del aspecto activo del Estado, el ejecutivo, en su voracidad fiscal.
Estado y Capital
La limitación política fundacional a la intervención en las vidas y bienes de los ciudadanos particulares, solo posible gracias al proceso previamente descrito, permitió que se desarrolle la lógica del Capital en el seno de los Estados modernos. Sin derechos de propiedad relativamente estables en el tiempo, independientemente de los gobernantes y el crecimiento de los capitales particulares, la lógica económica se encuentra muy rápidamente con límites a su expansión. El aspecto central del Capital no es el de la maximización de la utilidad material presente, cuestión bastante poco definible de forma estricta y aplicable a casi cualquier persona avariciosa a lo largo de la historia, sino el crecimiento general y consistente del cúmulo de valores sociales acumulados, cuestión que pasaremos a explicar en esta sección. Lamento en esta instancia tener que traficarles un poco de marxismo de manual, pero sabrán perdonar.
Si se entiende de forma fisiológico-mecanicista, la economía es incapaz de establecer una dinámica histórica concreta para la sociedad. Si lo único de lo que se encarga un sistema económico es de maximizar la cantidad de mercancías-recursos disponibles para una sociedad dada, entonces el fin para el cual esa sociedad utilice esos recursos le es exógeno al sistema económico. El valor social lo establecerán los sistemas políticos, religiosos, culturales, pero nunca el sistema económico. Estas esferas propiamente axiológicas deberán entonces limitar la expansión de la esfera económica al mínimo necesario a fin de evitar que invada lo verdaderamente indispensable para que el pueblo alcance la virtud y la felicidad. Buena parte del espectro político, de izquierda a derecha, adhiere a estos lineamientos y quienes no lo hacen, porque entienden las consecuencias de ello, suelen no aventurarse en los pantanosos terrenos del deber ser. La izquierda suele considerar que la economía es, ya sea un cáncer que se devora al planeta, ya sea una mera herramienta para liberar la mayor cantidad de tiempo individual para hacer trivialidades como pintar, bailar y cantar. La derecha suele pensarla más como el medio para acrecentar el poder nacional y, también, para darle recursos a la comunidad para que pueda reproducirse y adorar a Dios en el recinto confesional de su elección. Afortunadamente ninguna de estas perspectivas tiene razón.
La economía es antes que nada un sistema de producción no de bienes, de objetos físicos, sino de valores, de magnitudes morales. La coordinación económica a través del sistema de precios no es otra cosa que la determinación recíproca y empírica de la necesidad relativa del tiempo social requerido para la producción de cierto bien o servicio. Lo que intercambiamos día tras día son unidades de tiempo social, de valor social, envueltas en una brillante carcasa material. La determinación del valor de este tiempo se produce a través de un sistema descentralizado, neurálgico, en perpetua evolución y cambio, constituído por el sistema de precios y las instituciones legales que permiten el intercambio dentro de los límites de un Estado. En los hechos, la actividad económica es la determinación social, producto de las millones de voluntades individuales, del género y cantidad de valores que se van a realizar en el mundo material. Nada es tan errado como pensar que el sistema económico es una suerte de actividad caída —teológicamente hablando—, pecaminosa y vana de acumulación de objetos por la acumulación misma (como sí quizás pensara Marx en algún momento, pero a quién le importa). El sistema es en realidad la más acabada obra de producción de sentido que alguna vez la humanidad ha podido producir. La relevancia del crecimiento del producto interno bruto como indicador político, junto con el salario real, es precisamente una muestra de que la principal forma en la que el ser humano, el individuo, se realiza hoy en día en el mundo es a través del poder que le brinda su interacción con el mercado, de las decisiones que puede tomar a partir de su interacción con él.
La intersección entre política y economía —y la razón por la que les escribí la primera sección, en buena medida— pasa precisamente por este punto: solo una voluntad individual que atravesó el proceso de realización de su propia dignidad y universalidad, que se hizo consciente de forma colectiva del componente divino del alma, que la cristalizó en el Estado moderno y la profundizó a través de él, puede realizarse mediante la acción económica. Si cada ser humano no fuera parcialmente divino ni reconociera al resto como divinos, entonces el trabajo ajeno, accesible a través del mercado, carecería de una dignidad suficiente como para que el alma lo considere valioso en sí mismo. Cuando todo el tiempo humano, tanto el propio como el ajeno, entra en el ámbito de lo sagrado, es entonces cuando la acción económica comienza a ordenar de forma incomparable la vida humana. Las imágenes de Dios que le ofrecen al hombre los otros sistemas de sentido (política, religión, arte, etc.) palidecen frente al consumo y la inversión de tiempo social que operan a través de la economía. Esta verdad, aunque no sea en muchos sentidos ni para la mayoría consciente, es ya en los hechos incontrovertible.
Es por esta vía, también, que se puede comprender cabalmente la relevancia del trabajo, específicamente el humano, como uno de los elementos centrales del desarrollo social contemporáneo. Los bienes solo alcanzan el valor supremo que tienen en la medida en que reflejan un cúmulo de tiempo de trabajo humano socialmente necesario para conseguirlos, siendo este elemento de necesidad social el que es reconocido por el alma individual como producto de pares divinizados. El objeto generado por una máquina nos devuelve al lamentable mundo de lo profano, de la satisfacción de la necesidad fisiológica, de la condena a la carne. Buena parte de la reflexión en torno a la economía, tanto por izquierda como por derecha, bastardiza este sentido profundo del atractivo del consumo y piensa que el fin supremo de la economía consiste en maximizar la cantidad de bienes físicos disponibles para cada individuo, cuando más bien se trata de maximizar la cantidad de tiempo humano social disponible para cada uno.
Esto no quiere decir que un bien similar, una vez automatizado, tenga que volver a ser consumido como producto de trabajo humano. Esto sería reificar el sistema en un punto dado de su desarrollo en lugar de permitir que surjan nuevas y más particulares mercancías con las cuales atrapar al espíritu, proyectos colectivos que aún hoy no somos capaces de imaginar. Los focos consumidores de trabajo humano son permanentemente modificados, redefiniendo en la misma medida los focos del valor social. Tampoco quiere decir, como mencionamos antes, que el objetivo de la economía política sea reducir el trabajo vulgarmente entendido al mínimo posible para que el individuo disponga casi plenamente de su propio tiempo. De nada vale en términos históricos la disposición del tiempo propio sin el acceso al cúmulo de tiempo social circulante en el sistema, de nada vale la libertad que se encuentra en, por decir algo, un sistema de Ingreso Básico Universal. La libertad sin poder es vacía, el poder sin libertad es ciego. Es atendible que alguien tenga una preferencia personal por esa vida, que creen comunidad en torno a esas ideas, pero carecen de asidero histórico y de arraigo en el modo en el que el espíritu humano se desarrolla en la contemporaneidad. El sentido profundo de la objeción a los que buscan la libertad a través de la automatización es que cualquier solución que no contemple que lo que verdaderamente busca el individuo en su relación con el mercado es poder acceder de forma creciente al tiempo social acumulado con el poder que eso implica. Limitar esto es volver tu política odiosa a las masas.
Si el Capital entra en escena como nombre de la lógica de acumulación de valores sociales propia de la nueva experiencia económica de la humanidad —posibilitada por el Estado moderno—, el trabajo aparece como elemento necesario de esa lógica en la medida en que es la acción misma de generación de nuevo valor. La labor, el trabajo entendido meramente como modificación fisiológica de la naturaleza para proveer sustento al ser humano, queda desplazada por el sentido pleno de trabajo capitalista como generación de valor social, como cristalización de tiempo socialmente necesario en una mercancía. La naturaleza indeterminada de la magnitud del trabajo, su constante fluctuación y dependencia de los vaivenes del mercado (entendido como cúmulo de los deseos sociales), muestran precisamente el modo en que el trabajo es un concepto plenamente económico, nuevo, inseparable de la lógica del Capital. Solo tiene sentido y cobra relevancia histórica cuando se comprende esta cristalización de lo divino en el hombre como mercancía a través del sistema de precios.
De intereses y perversiones
Los principales conceptos de la lucha política quedan reducidos, de esta forma, a las tres instancias ya mencionadas: el Estado, el Capital y el Trabajo. El Estado moderno es el elemento más retrógrado de los tres en la medida en que representa la pulsión fundamentalmente conservadora de la preservación del orden jurídico y el dominio territorial. Su relevancia como elemento deriva de que es precisamente este orden el que posibilita la acción revolucionaria de las otras dos instancias, por lo que no se lo puede reducir al rol de, por decir algo, la Religión, que quedó eclipsada al ser solo la condición de posibilidad del Estado, de una instancia que dejó de ser activa.
Esto no implica que no hayan otros factores relevantes dentro de cada formación social que expliquen los acontecimientos, o que hayan sociedades directamente atrasadas para las cuales esta tríada no sea la operativa en el análisis, sino que se trata de encontrar los elementos más generales desde donde pensar la compleja acción política del presente. Más aún, estos elementos particulares siempre terminarán, de un modo u otro, subordinándose a estas tres razones generales que guían el curso de los acontecimientos. Cada una de estas instancias tiene, a su vez, un interés supremo concreto que ordena su efectivización política. Sin un fin, digno en sí mismo, quedarían reducidas al fin de otro orden y no funcionarían como elementos centrales de la lucha. Cada uno de estos intereses tiene, a su vez, una perversión de sí mismo que se muestra en la representación política efectiva de su posición. Por lo general estas perversiones consisten en la sobre extensión del interés de la instancia más allá del límite natural al que esta debería ceñirse. Como estos límites son precisamente el objeto de la disputa política, evitar la perversión suele ser una tarea compleja, sinuosa, discutible, en la que la prudencia del actor material tiene el rol fundamental. Pasaremos, entonces, a detallar estos tres intereses y las formas de estas tres perversiones.
A. Estado
Comencemos por el interés del Estado. Como dijimos antes, la premisa fundamental del Estado moderno es el derecho natural innato de cada ser humano, su dignidad intrínseca que, mediante el consentimiento general, constituye la autoridad del soberano. El Derecho, el origen del orden legal, deriva de la conexión con lo divino de cada individuo y su consecuente derecho, en igual medida, a la autopreservación. Es así que el Estado solo mantiene su dignidad mientras la dignidad de sus ciudadanos, entendida como su supervivencia material, no sea vulnerada. Si el Estado sobrevive sus ciudadanos no pueden morir por su acción u omisión. Este deber de asistencia social, por llamarlo de algún modo, se extiende a quienes no tienen los medios para asegurarse su propio sustento mediante el trabajo, por el motivo que sea. Por esta razón es que la indigencia de, por decir algo, un anciano, indigna mucho más a la moral pública que la indigencia de un adulto en pleno uso de sus facultades y sin discapacidades. La preservación o expansión del territorio, el sostenimiento del orden jurídico, el nivel impositivo, etc…, todas estas cuestiones se subordinan al deber de protección de la vida de los ciudadanos como interés fundamental del Estado. No nos estamos apartando con esto demasiado de una visión hobbesiana del asunto (cf. Leviatán, XXX).
La perversión de este interés proviene precisamente de la indeterminación sustantiva de esta “seguridad” que el Estado debe proveer. Nadie sabe concretamente hasta dónde y a quiénes debe extenderse la protección del Estado para que, por exceso o por defecto, no se viole su interés. La preservación de la vida puede comprenderse o bien en un sentido terriblemente estricto como un deber de preservar de la muerte violenta por parte de extranjeros, o bien como un deber de preservar las funciones vitales básicas a través de la provisión de alimento y refugio, o bien como la provisión de la felicidad, la satisfacción plena de toda necesidad y deseo para cada uno de los ciudadanos. Peor aún, no existe a priori una interpretación correcta de la extensión adecuada de la protección estatal, quedando el grado de la misma en el criterio prudencial del político a cargo. Hay momentos de peligro en los que coartar la libertad particular en pos de la seguridad general puede ser la opción correcta para preservar al cuerpo político. Ahora bien, pecar por exceso de seguridad es una tentación perenne para quienes buscar llevar adelante el interés de la cosa pública, sin entender por lo general que este exceso destruye el crecimiento del Estado ya que convierte a la población en estúpida e infantil. Insertar el factor temporal en el análisis complica aún más las decisiones prudenciales del soberano, en la medida en que aquello a preservar, sea en el sentido que sea, no son solo los ciudadanos presentes sino también los futuros. La esencia del gobierno es transitar ese punto medio de preservación de forma tal de permitir las máximas libertades posibles junto con la máxima seguridad intertemporal necesaria.
Nótese, y esto aplica también para el resto de los intereses, que cuando hablamos de perversión de un interés genuino no estamos hablando de que los actores empiecen a obrar en beneficio propio o de su grupo, dado que eso es directamente traicionar el interés general. Esto es desde ya no solo posible, sino muy frecuente. Lo que queremos enfatizar con el concepto de perversión es la complejidad inherente a cualquier intento genuino de obrar, aún teniendo en mente y alma el fin de la instancia que estamos representando. Como ejemplo: un funcionario corrupto que roba dinero para financiarse lujos personales no sería un caso de perversión del interés del Estado sino una falla particular; mientras que un funcionario que encierra en sus hogares a la población por 10 años para resguardarla de una enfermedad con 0.01 % de mortalidad sí actúa siguiendo la perversión del fin del Estado.
B. Capital
Como dijimos antes, el Capital constituye el principal sistema de producción de sentido de la sociedad contemporánea. Su fin último es la humanización-divinización de la existencia, entendida como la mezcla del tiempo humano con el conjunto de la naturaleza. En un sentido metafísico podemos entender al Capital como una máquina temporalizadora del espacio, siempre que se comprenda que este tiempo no es un tiempo incalificado, entendido como mera sucesión de instantes, sino un tiempo sustantivo, depositario de la huella divina al ser el sustrato del alma humana. El instante, materia del Capital, tiene necesariamente intención, consciencia. En términos algo más terrenales, lo que estamos describiendo no es ni más ni menos que el crecimiento económico. Cabe aclarar que esto no significa que vaya a alcanzar su fin, ni que sea necesario que lo alcance. Las ideas que mueven la historia suelen tener fines de redención universal que nunca se cumplen, pero no por eso fallan en hacer avanzar a la conciencia humana. La expansión del mercado, de la civilización y del trabajo constituyen el medio principal a través del cual el Capital lleva adelante su interés. Esto, a su vez, le demanda revolucionar permanentemente las condiciones productivas para evitar que los flujos (la sumatoria del tiempo humano social que se convierte en Capital) palidezcan frente al stock de Capital acumulado.
La perversión fundamental de su interés consiste precisamente en extenderse sobre las esferas que posibilitan la reproducción de su lógica para obtener réditos de corto plazo. Esto sucede en parte porque el Capital no es perfectamente consciente de la materia de su accionar, confundiendo el tiempo divinizado de la intensión con el tiempo mecánico de la mera sucesión. La innovación tecnológica y la automatización de procesos productivos son herramientas necesarias de su funcionamiento, pero, paralelamente, le presentan al Capital ocasión para creerse independiente del sustrato humano de su operación, descuidándolo. Es de este modo que el Capital extiende su demanda sobre la sociedad al punto de volver la reproducción y crecimiento poblacional inviables, firmando sin saberlo su acta de defunción. La naturaleza de las perversiones es, en este sentido, irónica: la instancia que cuida demasiado celosa de su propio interés termina por destruirse a sí misma. En el infinito, un mercado lo suficientemente líquido y desarrollado, junto con un Estado aparejado lo suficientemente poderoso y un Trabajo consciente de su rol corregirían al instante los intentos de extralimitación del Capital, poniéndole, en sus propios términos, un freno. Lamentablemente no vivimos en el infinito sino que somos terminantemente temporales, por lo que el esfuerzo para evitar la perversión del Capital es un esfuerzo permanente y práctico en su naturaleza.
C. Trabajo
Para comprender el interés del trabajo hay que volver sobre su sentido profundo. El trabajo no tiene como esencia la actividad fisiológica de transformación de objetos físicos en objetos útiles para el hombre, sino la realización de tiempo humano en el mundo. El trabajo en el marco del capital es la actividad mediante la cual la consciencia divinizada se da a sí misma realidad sustantiva, realidad que solo puede efectivizarse a través de la realización en el mercado de su producto, ya sea directa o indirectamente. Un trabajo que pierde su sentido económico deja ipso facto de ser digno ya que el origen de su dignidad yacía en su reconocimiento social por vía del sistema de precios. Los intereses del trabajo y el capital son similares pero varían precisamente en que mientras el capital tiene como objetivo principal la producción bruta de valores en el mundo, el trabajo desea la permanente intensificación de la incorporación de tiempo social en la mercancía, i.e el aumento de la productividad. La operación fundamental del trabajo es la transformación de tiempo objetivo, segundos en el reloj, en tiempo social, en valor. Es por eso que su interés clave es que esta operación sea lo más eficiente posible, aumentando de este modo tanto su poder como instancia así como la riqueza de los trabajadores individuales. El trabajo ve en su productividad su liberación, el acrecentamiento permanente de su poder.
Este interés no se contradice con el interés del capital, más bien todo lo contrario. El aumento de productividad del trabajo es un insumo crucial para el capital en la lucha constante contra la caída en la tasa de ganancia. Por el otro lado, la única herramienta a largo plazo en la negociación política por el salario es precisamente el aumento de la productividad, herramienta sin la cual el trabajador está condenado a perder la batalla ya que se queda sin poder de fuego más que destruir el negocio mismo.
La perversión del trabajo consiste no en una cuestión de intensidad en la compresión temporal, sino más bien en la incomprensión del sentido de dicha compresión. El trabajo, en virtud del incremento de su poder, es fácilmente llevado a creer que tiene realidad independientemente de la operación general del capital. Que su producción de valor tiene sentido sin el mecanismo de reconocimiento mutuo, el mercado, ni la lógica general de maximización de valor del capital que la ordenan. Piensa a su tarea como un acto que se contiene a sí mismo independientemente del desarrollo histórico que le otorgó su dignidad y relevancia histórica. Quiere, en su perversión, emanciparse de estos órdenes, el Estado y el Capital, que considera como subordinados y dependientes de su accionar. La revolución del Trabajo, si triunfa por completo, tiene invariablemente como resultado el estancamiento de su función básica o, si se queda a medias, la supervivencia fantasmática del Capital y el Estado en versiones degeneradas, ineficientes y opresivas de sí mismos.
Del conflicto de intereses
Estos tres intereses con similares pretensiones de primacía histórica no son en sí mismos contradictorios. La aspiración de seguridad del Estado bien entendida no choca con la temporalización del espacio que busca el Capital ni con la eficientización del tiempo que busca el Trabajo. Más aún, los tres intereses comprendidos correctamente se retroalimentan de forma potencialmente infinita. El crecimiento económico provee mayores recursos al Estado para asegurar a su pueblo y dota de herramientas al Trabajo para eficientizar su operación; la seguridad estatal evita la volatilidad de las guerras, destructoras del crecimiento económico, y permite que el trabajador se dedique a mejorar su actividad; el aumento de la productividad reduce la necesidad de ayuda estatal a la población mientras que sostiene los márgenes de ganancia del capital. Como vemos, en principio estas tres instancias no tienen por qué entrar en una disputa encarnizada por la supremacía social. Lamentablemente, las preferencias individuales, la existencia de las perversiones como tendencia natural y de delimitación prudencial de cada uno de estos intereses vuelven a la lucha inevitable.
El primero de los problemas consiste en que, por lo general, cada ser humano se identifica de forma más cercana con uno de estos tres fines y considera que los otros dos deben subordinarse a su causa. O bien considera que el Estado es supremo por su poder, o que los trabajadores son los más dignos de los seres humanos, o que todo en una sociedad puede ser sacrificado en aras del crecimiento. Estas preferencias naturales, derivadas tanto de posiciones sociales como de creencias sin más, son los conductos perfectos para que los intereses genuinos se conviertan, incluso para las conciencias mejor intencionadas, en perversiones de los mismos. Es decir, quienes más celosamente persiguen los fines del Estado, del Trabajo o del Capital sin comprender la codependencia entre las tres instancias suelen por esa misma razón pervertir el objetivo que tanto buscaban. Los adalides del Estado asegurador castran a su pueblo y destruyen la nación, los fundamentalistas de la “liberación” del Trabajo se convierten en los peores explotadores y los zelotes del Capital se encuentran rápidamente con sociedades atascadas, moribundas.
Como si la tendencia natural a la perversión de los intereses no fuera suficientemente grave, hay que considerar también la indeterminación inherente al justo grado en el que se llevan adelante estos fines. La magnitud de la injerencia estatal en asuntos económicos es a priori indeterminable y depende de circunstancias históricas y técnicas particulares a cada grupo humano. No hay una única receta escrita por Dios y grabada en las estrellas respecto a la cantidad de funcionarios públicos necesarios ni las instituciones exactamente adecuadas para que todo funcione sin inconvenientes. Esto aplica de igual manera para el grado y tipo de crecimiento económico que se pueda considerar sostenible y el grado de participación del trabajo en el producto nacional. En tanto son cuestiones prudenciales, son de igual modo motivo de disputa, debate, desacuerdo, por lo que incluso quienes le otorgan igual dignidad a las tres instancias pueden perfectamente diferir respecto a cómo integrarlas en un todo político consistente. Estos desacuerdos de buena fe por sí solos son capaces de separar naciones y no pueden ser minimizados, ya que tratan de los fines que reúnen a los pueblos en una sola voluntad.
Este será el alcance del desarrollo por esta semana, seguiremos con el mismo en las semanas entrantes a menos que acontecimientos de máxima urgencia nacional nos distraigan de nuestro objetivo.
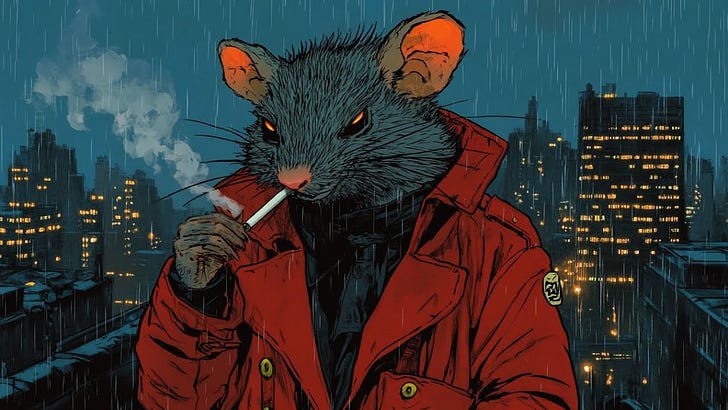


1) Da! Después del periodo inicial de alianza Estado -Capital y los campos de concentración
2) es falso que el trabajo no captura nada de ese incremento, aunque sí es cierto que varía el grado de captura dependiendo el momento del ciclo. Las condiciones dek trabajo son infinitamente mejores que hace 100 años. Tenés que revisar tus datos. Esto es incluso válido en Argentina, en donde vivimos un enorme período de estancamiento estado-trabajo
Algunas dudas:
1) ¿La URSS fue para vos el triunfo de (la perversión del) Estado?
2) El trabajo viene incrementando su productividad de forma exponencial pero no se apropia de nada de ese incremento, ¿aún así pensás que es de su interés aumentar su productividad? Los salarios de hoy son una japi al lado de hace 20 años, ni hablar 50 años.
¿O es que está primando la perversión del Kapital?