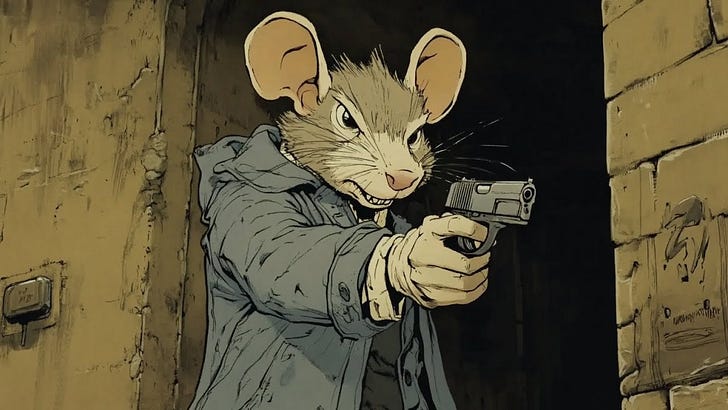Principios informales de teoría práctica 2
Segunda parte: Realización de los intereses, Alianzas, Inestabilidad
Quedé algo exhausto luego de la anterior entrega por lo que se demoró unos días el comienzo de la redacción de la segunda parte. Revolucionar su comprensión del mundo contemporáneo por la módica suma de 0 dólares no es tarea fácil y mis energías tampoco son infinitas. En la anterior entrega desarrollamos una breve historia de la conciencia política, definimos en qué consisten el Capital y el Trabajo en su relación con el Estado, establecimos los intereses supremos que determinan la lucha política contemporánea con sus respectivas perversiones y explicamos por qué los actores que representan a dichos intereses deben indefectiblemente entrar en disputa. En esta ocasión buscaremos desarrollar primero el problema de la efectivización de estos intereses a través de la interpretación individual de los mismos, luego las alianzas que establecen estos intereses en el terreno empírico y por último la inestabilidad de estas alianzas.
De la realización práctica de los intereses
Una lamentable realidad de la naturaleza de las acciones humanas es que, incluso aunque su fin sea claro para el propio agente, los medios que conducen a dicho fin le pueden resultar indeterminados. Se dice que quien quiere un fin quiere los medios, pero el problema real es que por lo general ni siquiera sabe con certeza cuáles son estos medios que conducen al fin. La indeterminación de la acción individual se amplifica de forma bastante radical cuando se traslada al plano político en virtud de la innumerable cantidad de factores que se intersecan a la hora de determinar el curso de acción más eficiente para alcanzar un objetivo. El terreno de la historia es resbaladizo, traicionero e impredecible, por lo que los pasos que se dan sobre este no pueden sino también serlo. Ahora bien, esto no minimiza la importancia del Estado, el Capital y el Trabajo en tanto fines a la hora de intentar comprender el mundo sino todo lo contrario, los convierte en quizás los únicos lentes a través de los cuales observar acciones. Sin ellos los actos políticos se nos aparecen como erráticos e inconexos en virtud de la incapacidad de ordenarlos en torno a un mismo esquema.
El fin entra en escena como una guía que ordena tanto las acciones políticas como la interpretación de las acciones del resto de los agentes en el sistema. Para ello el fin debe ser adecuado a las circunstancias del actor. Este proceso de adecuación empírica del interés histórico que realiza cada agente es la interpretación, la cual, por la tendencia a las perversiones, lleva a la necesidad de la discordia (3 y 4). La interpretación de un fin posibilita a la acción particular en la medida en que le confiere un sentido, un lugar dentro de un orden superior. El terreno de lo práctico es el terreno de lo absoluto, en el cual la voluntad humana se encuentra a sí misma ejecutando cambios en el mundo a través de su poder. Este absoluto de la moral en el que se juegan el bien y el mal, la vida y la muerte, no acepta como condición para sí razones últimas de un orden inferior. Solo el Bien Supremo, la Justicia, sirve como ideal regulador para un movimiento político, por lo que las interpretaciones de estos fines no constituyen ni más ni menos que, precisamente, interpretaciones de la justicia.
El absoluto de la justicia ordena, dentro de cada interpretación, a los fines en un todo cohesivo y organizado. Las interpretaciones implican necesariamente darle un sentido a los tres fines y una manera de actuar respecto de cada uno de ellos, subordinando los otros dos al favorecido. Mediante la interpretación el agente conecta lo particular de sus circunstancias con el infinito que la acción política demanda, mientras que a su vez establece un límite hermenéutico entre los píos y los herejes. Queda así posibilitada la muerte por la causa, condición esencial de todo movimiento político que se precie de serlo, la cual requiere de una relación entre los agentes y lo absoluto, y la de un mal a erradicar a través de la propia acción. El mal en la política contemporánea es, por lo tanto, la diferencia de interpretación entre movimientos respecto al contenido del bien supremo, es decir, del ordenamiento relativo entre el Trabajo, el Estado y el Capital y de los medios mediante los cuales se persiguen cada uno de estos tres fines.
La complejidad inherente a la realización práctica de estos intereses radica en que los actores políticos, con el advenimiento de la individualización moderna, pasaron a ser todos o casi todos los ciudadanos. Este proceso es tan irreversible como constitutivo del problema político contemporáneo y explica en buena medida la necesidad histórica del sistema republicano-democrático, con un mercado de trabajo y movilidad de capitales intra e interestatal. Existen pocas e inestables autoridades centrales interpretativas que permitan asegurar la homogeneidad ideológica y práctica entre los hombres, mientras que ninguna es mayoritaria ni absoluta. Esto dificulta enormemente la coordinación colectiva sin que todo se vuelva una guerra de todos contra todos. Es así que el Estado, el Trabajo y el Capital resuelven las radicales diferencias de opinión individuales en torno a la constitución misma del sistema a través del voto, el salario y la magnitud de los capitales particulares. Estos tres sistemas jerárquicos le permiten a los individuos luchar entre sí por la preeminencia social sin que la injusticia que todos o casi todos perciben en el conjunto del sistema devenga en una ruptura violenta.
La forma más pura de status social lo determina el sistema de la magnitud de los capitales particulares, al ser el indicador más pleno de la cantidad de tiempo social que cada individuo comanda. Este, sin embargo, no indica de forma tan acabada la capacidad individual como el mercado del trabajo, siendo la jerarquización por ingresos/salarios más adecuada a este fin. El sistema de status político, en su constitución conservadora, está destinado a quedarse siempre detrás de estos otros dos sistemas en términos de preeminencia social, dando por lo general mucha más notoriedad que status propiamente. Es así que los individuos pueden agruparse políticamente, laboralmente o empresarialmente a través de su relativa proximidad hermenéutica, articulando las fuerzas dispares y efectivizando parcialmente sus interpretaciones en el mundo. Desde ya que la importancia relativa que cada actor le otorgue a cada uno de estos sistemas depende de su interpretación individual del sistema, coincidiendo con esta. Quien favorezca el interés del Estado por sobre los otros verá en los honores del status político el objetivo a perseguir, quien favorezca el interés del Capital se concentrará en la magnitud del capital individual propio y quien favorezca el Trabajo se concentrará en sus ingresos. Un corolario interesante de esto consiste en observar que buena parte de quienes dicen sostener el interés del Trabajo en verdad lo subordinan al del Estado, algo visible en la escala jerárquica que consideran fundamental.
Para finalizar la sección, es importante diferenciar al Estado, el Capital y el Trabajo como fines históricos en sí mismos, es decir, dinámicas inherentes al desarrollo humano, de sus efectivizaciones en tanto intereses concretos de actores individuales o colectivos empíricos. En el primer sentido estos tres fines constituyen experiencias del espíritu humano, caminos a través de los cuales el hombre se desarrolla en busca de acrecentar su poder colectivo sobre el mundo. Son aspectos del sendero histórico de la humanidad y como tales no pueden ser borrados del mundo sin más. Por el otro lado, en cuanto efectivizaciones, fines concretos de agentes empíricos, los mismos se articulan como componentes de una visión o teoría política de forma jerarquizada y parcial. La necesidad de la acción y su indeterminación intrínseca vuelven a esta jerarquización y parcialidad necesaria ya que el agente no se encuentra, desde su perspectiva, con una sociedad en perfecto orden sino más bien como una sociedad caída en la que estos tres fines históricos se encuentran desalineados. En efecto, la acción política solo se vuelve necesaria si el mundo está caído.
Las características de la teoría política concreta del agente dependen, a su vez, del modo en que este comprenda la falla específica del presente. La decadencia social es por lo general bastante visible para el espectador honesto. Más aún, la misma suele estar vinculada desde su perspectiva con el defecto de al menos una de las tres instancias y el sobredimensionamiento de las restantes. La nueva interpretación del presente que este observador realice tenderá, de esta forma, a sobredimensionar el rol de la instancia defectuosa y subordinar las demás a ella. El triunfo colectivo de este nuevo exceso interpretativo lleva a la necesidad de una corrección eventual posterior y, de error en error, la historia avanza. Es así que un defecto relativo de dos instancias lleva por lo general a una alianza de estas contra la otra.
De las alianzas
Mientras que la preferencia individual suele poner uno de estos tres intereses por encima del resto, la necesidad de la acción colectiva, el tejido de millones de voluntades, genera en su composición algo que se representa mejor como una alianza. Hemos sostenido previamente que un sistema perfecto debería ser capaz de integrar sin problemas los tres intereses respetando en igual grado sus dignidades. Con esto nos referimos a que no hay contradicción en los principios de cada una de estas tres instancias y que, más aún, se complementan. Si la constitución social perfecta implica este equilibrio pleno, la más degradada ocurre cuando una de las tres partes se impone de forma absoluta sobre las otras, subordinándolas completamente a su propio fin. Por lo general estos estados solo ocurren previos a la destrucción total de una sociedad y requieren de un largo proceso anterior de degradación o excesos de las otras dos. Cualquiera de las tres instancias es capaz por su propio concepto de alzarse por sobre las otras y subyugarlas.
De esto no es solamente capaz el Estado, aunque este sea el que más naturalmente tienda a hacerlo. Esto se debe a su ventaja y desventaja en el terreno práctico derivada de su necesidad de unificación en una voluntad. El Estado requiere de la unidad representativa-formal de las voluntades para actuar, mientras el Capital y el Trabajo actúan de forma descentralizada. Esta unidad le otorga al Estado una ventaja política clave a la hora de realizar su interés, aunque también le da el máximo poder para destruirse a sí mismo llevando al paroxismo la subordinación de los otros dos fines. Lamentablemente, esta plena subordinación se le aparece a los agentes empíricos, movidos por la interpretación efectiva de un interés, como la verdadera y única victoria posible sobre lo que consideran como errores históricos. Como la novedad política surge de la deficiencia percibida de uno de los tres intereses, un movimiento en su juventud pecará de exceso de unilateralidad en su comprensión del todo, dado que los resultados derivados de corregir ese defecto serán positivos hasta que nuevamente se descompense la sociedad.
La necesidad de sintetizar un cúmulo gigantesco de intepretaciones contrapuestas junto con la intensidad unilateral de las novedades genera que los sistemas políticos contemporáneos se sostengan a partir de alianzas entre dos de estos tres intereses, ambos cumpliendo sus objetivos con grados relativamente bajos de subordinación entre sí. Estas alianzas tienen como fin contener la creciente displicencia de la instancia injuriada y darle algo de estabilidad intertemporal a este sistema de tres cuerpos. La dificultad inherente a sostener un equilibrio general entre los tres fines junto con el rechazo visceral que los sistemas unilaterales producen en los no alineados con el interés opresor lleva a que los estados sociales más estables se caractericen por la alianza entre dos intereses para oprimir a un tercero. Estas alianzas son, naturalmente: Estado-Capital, Estado-Trabajo y Trabajo-Capital. La diferencia que se puede encontrar entre las formas empíricas de las mismas está dada por cuál elemento domina dentro de la alianza.
a. Estado-Capital:
La alianza entre el Estado y el Capital es quizás la más sencilla de comprender. El Estado entiende a su fin como la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos y ve al Capital como un fin para conseguirla de forma más rápida que sus competidores. A su vez, el crecimiento del empleo privado le permite desligarse de buena parte de sus tareas de ayuda social respecto de la gran masa poblacional, pudiendo gastar sus energías en tareas más fructíferas. El Capital, por el otro lado, aprecia la seguridad física y jurídica que el Estado le provee para bajar el riesgo de contraparte y el riesgo general. Ahora bien, en la medida en que esta es una alianza es porque se realiza contra un enemigo, en este caso el Trabajo. El interés común del Capital y el Estado respecto del Trabajo es mantener a la población bajo control. El Capital para que no suban los precios de la mano de obra y el Estado para evitar revueltas y revoluciones.
Como sostuvimos antes, el fin del Capital puede caracterizarse de forma vulgar como el crecimiento económico. Este crecimiento depende en buena medida de la magnitud del capital volcado al proceso productivo y de la proporción creciente en la sociedad y el mundo del stock de tiempo social acumulado y capitalizado sobre el tiempo social utilizado para la reproducción social. El Capital entiende, en esta alianza, todo aumento de la productividad como resultado exclusivo de su propia dinámica y se queda por tanto con todo o casi todo el excedente así generado. Esto puede lograrlo por lo general a través de la ruptura legal del mercado de trabajo gracias a su alianza con el Estado. Los mecanismos suelen ir por el lado de o bien la prohibición del arbitraje laboral entre empresas, volviendo a los trabajadores siervos de la gleba de facto de sus patrones, o bien de la importación de mano de obra extranjera barata para ampliar artificialmente la oferta de trabajo.
En el mismo sentido el Estado se favorece a través de esta alianza desenfranquiciando políticamente al Trabajo y obteniendo con ello estabilidad intertemporal para sus políticas. La reducción de la volatilidad electoral que implica un régimen abiertamente oligárquico facilita la generación de consensos relevantes a la hora de planear estratégicamente futuras acciones. Esto es algo crucial para quien tiene la seguridad nacional en mente por sobre todo, ya que nada debilita más este fin que la oscilación estratégica derivada de la volatilidad del sentir popular. La mayor lentitud del crecimiento de las dotaciones del Trabajo es considerado un precio lamentable aunque razonable a pagar por este beneficio.
La inestabilidad intrínseca a esta alianza deriva del daño que le hace al fin del Estado y del Capital la opresión del Trabajo. La imposibilidad de desarrollar la eficientización del tiempo, el fin del trabajo, por carecer de incentivos para ello convierte al proceso productivo en cada vez más opresivo e ineficiente. Se extiende la magnitud de la jornada laboral en lugar de mejorar su intensidad, puesto que el propio trabajador es demasiado impredecible y falto de educación como para poder confiarle más relevancia en el proceso. Esto destruye la eficiencia del proceso de capitalización social y resquebraja la noción de la igual dignidad humana que posibilita todo el desarrollo de este momento histórico. Un trabajador reducido a mera vida deja de ser un miembro pleno de la especie, deja de ser verdaderamente humano, y por tanto los productos de su trabajo dejan de ser vistos como sagrados, independientemente de su utilidad. En lugar de salvar teológicamente al mundo, el Capital comienza a ser un agente de su caída.
Por el lado del Estado, la negativa rotunda a canalizar políticamente los intereses del Trabajo llevan con el tiempo a la misma inestabilidad que se quería evitar. El celo por cuidar de los enemigos externos termina generando una multiplicidad de enemigos internos, es decir, lleva a la guerra civil. El resquebrajamiento de las relaciones humanas que implica el aumento de la magnitud del tiempo de trabajo junto con el sentimiento de estancamiento o retroceso en la intensidad vuelven al Trabajo un enemigo del orden. Todo esto sin empezar a considerar la pérdida de legitimidad de un Estado cuyo poder deriva precisamente de la cesión de derechos que todos los individuos realizan en su favor, cuando deja de representar a una enorme parte de esos individuos.
b. Estado-Trabajo:
En esta pequeña teoría de la degeneración de las formas de gobierno contemporánea pasamos de la alianza entre el Estado y el Capital a la alianza entre el Estado y el Trabajo. El Estado, siendo la única instancia individualizada y fundante del orden, reacciona de forma más rápida al deterioro de su anterior alianza con el Capital y le suelta la mano a este, extendiéndosela al Trabajo. La longevidad de esta alianza suele estar determinada por la intensidad y duración del período de la alianza anterior, en la medida en que su curso natural consiste en el consumo de los stocks de capital acumulados en ese período.
El Estado, comprendiendo la inestabilidad política radical derivada de las injurias contra el Trabajo, se alía de forma más o menos violenta —ya sea a través de una proto-revolución que no lo destruya, como el peronismo en Argentina, o de un recambio democrático— con este. El objetivo de esta alianza es recomponer los lazos sociales rotos durante la intensidad del período anterior, intentando evitar la guerra civil, y dignificar al trabajador haciéndolo partícipe del producto social. Este nuevo pacto intensifica en un principio el grado al cual el Trabajo efectúa la eficientización del tiempo. Al conseguir todo o casi todo el producto de esta eficientización, la busca por todas las vías concebibles.
Mientras tanto, el Estado aprovecha esta nueva alianza para expandir sus poderes sobre los flujos sociales. Aprendió su lección durante su anterior relación con el Capital: necesita de una cantidad infinita de recursos para mantener contenta a la población, sin ello la guerra civil es una certeza. Desde ya que esta lección es errónea, pero es un error inherente al interés del Estado. Su status como instancia individualizada, lo que muchos pensadores confunden con ser “consciente” o “racional” a diferencia de las otras caracterizadas por su “irracionalidad” y “unilateralidad”, hace que no encuentre un límite natural a su expansión por sobre los bienes sociales. Este límite, como desarrollamos anteriormente, lo proveía el fundamento de su autoridad, es decir, la individualidad divinizada como fuente del derecho, pero los excesos del capital y su alianza con el Trabajo vuelven a la destrucción de los capitales individuales una posibilidad política. El Trabajo, no contento con ampliar su dominio sobre el producto, reclama una parte de los stocks acumulados en el período anterior como resultados de la apropiación indebida de su accionar. Es así que la alianza entre el Estado y el Trabajo suele tender al resquebrajamiento del orden legal del propio Estado —ya que la extensión sobre los stocks requiere de la aplicación retroactiva de la ley, por lo general— y al progresivo devenir totalitario de la instancia estatal.
Esta destrucción del orden legal rompe también con la autoridad del Estado en sí misma y con el principio de desarrollo de la sociedad. El Capital deja progresivamente de poder actuar en el marco de este terreno político, teniendo que elegir entre el exilio, la complicidad con el régimen o la muerte por mil cortes. Los capitales individuales que quedan, alineados con un Estado devenido en tirano y un pueblo troglodita, no cumplen su misión histórica en la medida en que solo existen como una sombra de su verdadera razón de ser. No puede expandirse porque saben irracional a dicha expansión, considerando que las magnitudes sociales si crecen serán expropiadas. La forma del monopolio tiene mucho más que ver con este género de alianza que con la anterior, ya que el monopolio correctamente comprendido es un freno a la acción del Capital mismo a través de la acción del Estado. La sociedad pierde así su rumbo histórico, estancándose en un estadio de su desarrollo al perder el fin que le proveía esta dinamicidad. Recordemos que el Capital es la instancia dinámica dentro de las tres, en un sentido histórico, el Estado la fundante-conservadora y el Trabajo es el medio a través del cual se realiza esta actividad. Este estancamiento lleva a una necesidad de mayor extensión del Estado, lo cual lleva a mayor estancamiento y así.
c. Capital-Trabajo:
El estancamiento de la dinámica del Capital, con el consecuente brutal empobrecimiento social y anomia que generan, vuelven al Trabajo consciente de su dependencia intrínseca de este. En efecto, el proceso de eficientización temporal del Trabajo solo puede llevarse adelante en el marco de una expansión de la atribución de ese tiempo social a la naturaleza. Sin ello las magnitudes temporales se estancan, comienzan a fagocitarse a sí mismas en un proceso cuasi neurótico, en el que el tiempo aumenta pero sin por ello aumentar el poder ni el tiempo disponible socialmente. Este enloquecimiento social producto del desacople del Trabajo con el Capital, generalmente acompañado de fenómenos hiperinflacionarios derivados del agotamiento de los stocks de capital expropiables por el Estado y la necesidad de recurrir a la falsificación indiscriminada de moneda, rompe la alianza preexistente entre el Estado y el Trabajo para iniciar la alianza entre Trabajo y Capital.
Los elementos de esta nueva alianza entienden al estancamiento social como producto de la intromisión indebida del Estado en funciones que le son completamente ajenas a su verdadero fin. Este estancamiento no fue gratuito sino que erosionó violentamente, por lo general, los fundamentos de la vida social al punto de casi quiebre interno. Es así que el contenido de esta nueva alianza consiste en desarmar esta sobre-extensión indebida y recuperar la dinámica del Capital perdida. Esencialmente, este proceso busca restablecer la fortaleza de los derechos de propiedad, reformar las cortes de justicia y barrer con el cúmulo de instituciones a través de las cuales el Estado había intrusado los procesos productivos, parasitándolos. El Capital, reducido a su mínima expresión por la alianza anterior, experimenta niveles de crecimiento estadísticos gigantescos que permiten, a su vez, un aumento de las dotaciones del Trabajo y de su productividad. Esta alianza se sostiene tanto como dure este proceso de crecimiento recíproco y la abrumadora mayoría social que contiene permite la reforma radical del Estado.
La debilidad de la alianza reside en que suele excederse en su ataque al Estado, despreciando su contenido de unidad social-nacional y la igualdad fundante de todo el orden productivo. La atomización de los órdenes jerárquicos de los capitales individuales y de los ingresos llevan a la pérdida del reconocimiento mutuo entre los individuos. Esto hace que el Capital deje de reconocer al Trabajo como parte integral de su lógica, en tanto comienza a verlo como un mero proceso fisiológico reemplazable ya sea por extranjeros más baratos o por maquinaria. Esta desacralización del individuo conduce a la búsqueda de la ampliación de la intensidad de la acumulación, lo que lleva a que el Capital busque abandonar la alianza con el Trabajo para volver al inicio y reunirse con el Estado.
De la inestabilidad de las alianzas
En la exposición de cada una de estas alianzas nos esforzamos por ilustrar tanto el sentido de las mismas como su natural tendencia a la degeneración. Una alianza no es más que una respuesta errónea al problema de la constitución social derivada de la necesidad interpretativa de los intereses históricos. El error inherente a la acción, derivado de la dificultad de que se llegue colectivamente a la interpretación justa de la acción necesaria en un momento histórico para un pueblo dado, llevan a estos esquemas como soluciones intermedias, más sencillas, de composición de intereses. Cada una de ellas contiene en sí la semilla de la degeneración y el pasaje a un estadio de una primacía absoluta de un interés. La victoria definitiva de uno de ellos, como ya dijimos, por lo general lleva a la destrucción total de una sociedad, por lo que no requieren de demasiada explicación, al carecer de contenido. La supervivencia de las sociedades contemporáneas depende, en buena medida, de la minimización de la volatilidad en el pasaje entre alianzas a fin de reducir la intensidad de cada una de ellas. En efecto, cuanto mayor sea la venganza de una alianza, incluso si es debida y proporcional a los daños infligidos, mayor es la posibilidad de una victoria absoluta de uno de los tres intereses y una consecuente destrucción de la sociedad en cuestión. Esta es la verdadera doctrina de la limitación de poderes, cuya necesidad histórica es correctamente percibida por los liberales, pero entendida erróneamente como una limitación interna a los poderes del Estado. Es también esta la única forma de conducir correctamente las fuerzas revolucionarias del Capital sin que disgreguen al núcleo social, ni que el Estado acabe en su miedo con ellas.
Hasta acá llega el desarrollo del tema por el momento. La semana que viene probablemente retornemos con cuestiones más actuales y menos violentamente especulativas. Eventualmente volveremos a la carga con este humilde sistema. Desde ya y como siempre le agradezco la atención al lector paciente, que me acompaña en estas aventuras de la especulación filosófica.